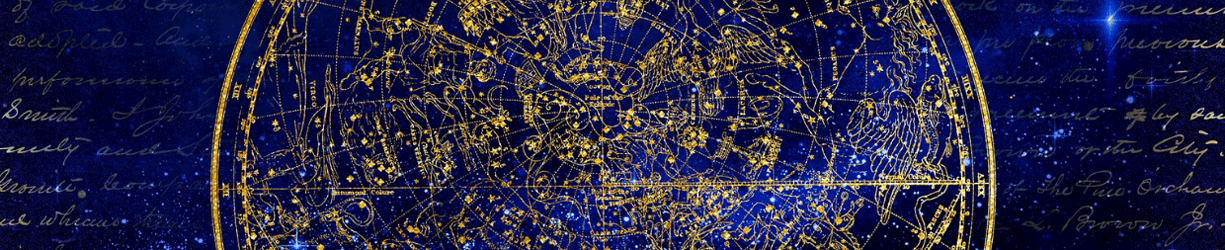Recordará el lector que habíamos dejado nuestro relato en el punto de elaboración de una lista resumen de los graves acontecimientos que hoy están afectando al mundo, y concretamente a la Iglesia. Encaminábamos nuestras reflexiones en torno a la idea de si tales acontecimientos podrían coincidir con los que la “Profecía de San Malaquías” asigna al tiempo del Pontificado de Pedro Romano, a fin de deducir de ahí otro argumento en favor de la identificación de este último Papa con el Papa Francisco. Continuamos ahora con nuestro estudio, aunque advirtiendo nuevamente que nos hallamos en un terreno de hipótesis y de meras especulaciones.
Más transcendencia tiene, dentro de este abanico de acontecimientos, la sustitución de la Misa Tradicional por la promulgada por el Papa Pablo VI y conocida con el nombre de Novus Ordo. Un hecho que se torna especialmente grave cuando se considera el empeño de la mayor parte de la Jerarquía por abolir la Misa Tradicional, a pesar de que su actual vigencia legal para la Iglesia universal no ofrece ninguna duda (las Leyes que amparan su actual vigencia y facilidades para celebrarla, sin necesidad de permisos o autorizaciones de cualesquiera Jerarquías, están siendo absolutamente ignoradas).
En realidad no cabe discutir la legitimidad y validez del Novus Ordo, al que la Iglesia considera como el Rito propio u Ordinario de la Misa, a diferencia del utilizado en la Misa Tradicional y que es llamado Rito Extraordinario. A pesar de lo cual, es necesario tener en cuenta —bien que brevemente— dos advertencias a las que no es posible dar de lado:
En primer lugar, la Misa Tradicional es la que expresa adecuadamente la idea del Sacrificio propiciatorio, de la inmolación de Jesucristo Víctima, de la posibilidad para el cristiano de compartir a través de ella la Muerte de su Señor, de la clara diferenciación del sacerdocio ministerial con respecto al sacerdocio común de los fieles, etc., etc. La Iglesia la ha venido celebrando prácticamente por veinte siglos.
En segundo lugar, es de advertir que todas esas características han desaparecido prácticamente de la misa del Novus Ordo. La cual viene a ser un trasunto, casi una copia de la Misa protestante redactada por el Arzobispo anglicano Cranmer (primer Arzobispo anglicano, quien junto con Cromwell y la Reina Isabel I, consumaron el proyecto cismático del rey Enrique VIII y la entera abolición del Catolicismo en Inglaterra), como queda corroborado por el hecho de que los mismos formularios son celebrados hoy día en el culto anglicano y en el católico. Por otra parte, los católicos suelen ignorar que la Comisión redactora del Novus Ordo estuvo integrada por diez expertos de los que siete eran protestantes. Solamente los tres restantes eran católicos, si es que se puede hablar así si se tiene en cuenta que uno de ellos —precisamente el Presidente de la Comisión— pertenecía a la Masonería.
Otro exponente de la grave situación de crisis por la que está atravesando la Iglesia es la absoluta pérdida de confianza de la mayoría de los fieles en el Magisterio, unida al desprestigio total de la Jerarquía. A partir del Concilio Vaticano II, las aparentes discrepancias entre el actual y el que podríamos llamar Magisterio perenne de la Iglesia, se han ido acentuando a pesar de los esfuerzos de los Papas Conciliares por mantener lo contrario. Es digna de especial mención, a este respecto, la teoría de la hermenéutica de la continuidad, elaborada por Benedicto XVI, pero que nunca logró arraigar en el conjunto de la Teología católica ni en el común de los fieles, dadas las contradicciones que constantemente mostraba en todos los cuerpos doctrinales, incluidas las obras de Benedicto XVI cuando era Cardenal Ratzinger y que nunca fueron corregidas siendo ya Papa. Y puesto que no es éste el lugar de llevar a cabo un estudio histórico del problema, baste decir ahora para resumirlo que los años postconciliares han presenciado la división de los católicos en multitud de facciones que se podrían agrupar principalmente en dos: la de los tradicionalistas y la de los progresistas, con indicios de que las diferencias se irán ahondando cada vez más y con el peligro, más alarmante a medida que pasa el tiempo, de que todo acabe en un cisma que desgarre la Iglesia o lo que queda de Ella.
El desprestigio de la Jerarquía ha alcanzado cotas cuya altura se ha manifestado particularmente con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en el año 2013. El ridículo espectáculo de la samba brasileña, danzada en la Misa de clausura por los Obispos revestidos con ornamentos sagrados y delante del Papa, dirigidos por un coreógrafo homosexual experto en espectáculos incluso pornográficos, no hizo sino poner la guinda final a una Jerarquía cada vez más refractaria a los principios de autoridad y de obediencia y menos dispuesta a mantener la Doctrina y la Moral que la Iglesia ha predicado y defendido durante siglos.
A la confusión, cada vez mayor, reinante entre los católicos contribuyeron no poco los llamados Encuentros de Asís. A los que hay que añadir el cambio fundamental del concepto de la Católica, Santa y Verdadera Iglesia, único y exclusivo instrumento de salvación — según se mantuvo durante siglos—, por el de apertura a todas las Iglesias en las que cualquiera se puede salvar, según se proclama ahora. Sin duda que ha sido este último el factor que ha demostrado contener mayor potencial de desintegración, con efectos retardados y devastadores que han impactado en una población cada vez más confundida y que da muestras de no saber adónde ir; o que ha optado por renunciar a todo y no ir a ninguna parte, como puede comprobar cualquiera que sepa estar atento a la realidad. Luego está lo de la General Apostasía. La cual ofrece un aspecto externo y otro interno.
En cuanto a lo externo, se podría elaborar una interminable lista de miles de sacerdotes y de religiosos, todos ellos en franca huida. Secularizados, abandonado el celibato y, en la mayoría de los casos, también la Fe. Y lo mismo con respecto a los religiosos y monjas: conventos y clausuras desiertos y cerrados, rebelión contra la Jerarquía y noviciados completamente vacíos. Con respecto a los Seminarios y Facultades de Teología, nada hay que decir sino que, en lo poco de ellos que todavía queda, se enseña de todo menos Teología Católica. Por lo que hace a la Moral vivida por el conjunto del Mundo Católico, es mejor no aludir a las espeluznantes y negativas estadísticas de asistencia a Misa, práctica de Sacramentos, Moral sexual y matrimonial, etc., etc.
Si nos referimos al aspecto interno, el panorama que se ofrece a la vista es aún peor. Una gran parte del Orbe Católico, incluida la mayoría de la Jerarquía, ha dejado de creer en la divinidad de Jesucristo, en la virginidad de María, en la validez de los sacramentos, en la inmutabilidad de los Dogmas (que ahora han quedado reducidos a meros productos del entendimiento humano y sujetos a la banalidad de las circunstancias históricas). Se trata de un mundo que tampoco cree en la verdad de los Santos, en la infalibilidad de la Iglesia, en la realidad del pecado, en la existencia de la Ciudad del Eterno Llanto…, ni mantiene la Esperanza en una Patria y en un Mundo mejor con respecto a los cuales el hombre confiaba antes en que iba de camino para alcanzarlos. Nada tiene de extraño que apenas si sea ya conocido el sentimiento de la Alegría Perfecta, solamente capaz de ser producido por un Verdadero Amor al que, por supuesto, ya nadie conoce ni tampoco desea.
Y aquí damos por terminadas las divagaciones acerca del lema que, según San Malaquías, corresponderá al Pontífice que cerrará la Historia de la Iglesia y del Mundo. Con la obligada conclusión final de que solamente Dios sabe con certeza si el Papa Francisco es realmente Pedro Romano. Por nuestra parte, no nos hemos atrevido a asegurar que lo sea, y más bien nos hemos limitado a intentar demostrar que la hipótesis de que ambos son la misma persona no debe ser rechazada alegremente, puesto que goza de tantas razones de credibilidad como las que defienden lo contrario.
De todos modos, los síntomas que hemos bosquejado acerca de la crisis que padecen la Iglesia y del Mundo son ciertos y fundados en la realidad. A lo que habría que añadir la seria advertencia de que lo aquí descrito no es sino la punta del iceberg: Pero todo esto es el inicio de los dolores (Mt 24:8). Sin olvidar tampoco la dura realidad de que no todo se puede decir, puesto que así lo impone la necesaria discreción en momentos como éstos en los que se cierne la persecución: La casa se construye con la sabiduría, y se mantiene en pie con la prudencia, según decía ya el Libro de los Proverbios (Pro 24:3).
Tales señales serán las que han sido proféticamente anunciadas para el fin de los Tiempos…, o tal vez no lo serán. Pero es indudable que, en este último caso, son al menos el comienzo de los acontecimientos que han de producirse, como claramente se desprende de la extrema gravedad de los hechos. La cual es suficiente para que podamos imaginar, siquiera sea de alguna manera, lo que le va a sobrevenir a la Iglesia y al Mundo: Habrá entonces una gran tribulación, como no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y de no acortarse esos días, no se salvaría nadie; pero en atención a los elegidos esos días se acortarán (Mt 24: 21–22). Y las palabras son del mismo Jesucristo.
Por supuesto que tanto la Iglesia que sueña con una Iglesia Universal unificadora de todas las religiones, a la par de un Mundo que también suspira por una Autoridad Global que gobierne a todos los habitantes de la Tierra —y hay que tener en cuenta que se trata de un mismo sueño en uno y otro caso, alentado por la misma falsa sabiduría y dirigido por los mismos Poderes—, están ambos abocados al más estrepitoso de los fracasos y a un castigo que supera a cualquier imaginación humana.
De todos modos, tanto si estamos ya ante los Últimos Tiempos como si no ha llegado todavía ese momento, el Mal sigue avanzando inexorablemente mientras prepara la aparición del Hijo de Perdición. Mientras tanto continúan discutiendo los progresistas y los tradicionalistas acerca de la ortodoxia de tal o cual Doctrina, si es conforme o extraña a la Tradición, o si determinada hermenéutica de continuidad no será más bien de ruptura. A lo que hay que añadir que muchos teólogos, y hasta miembros de la Jerarquía, se dedican a cuestionar la mayoría de los Dogmas (aprovechando la coyuntura de saberse amparados por una total impunidad), por lo que nada tiene de extraño que se vaya extendiendo la confusión entre los fieles ni que siga aumentando el número de los que vacilan y abandonan. Con lo que el Modernismo ha logrado uno de sus más ansiados objetivos, pues no le interesa tanto la negación rotunda de los dogmas cuanto sembrar la duda sobre ellos.
Así fue como repentinamente, sin que al parecer nadie lo hubiera advertido, un día despertó la Iglesia para encontrarse a Sí misma transformada en modernista, tal como alguna vez dijo de Ella San Jerónimo refiriéndose al arrianismo. Un cambio que ha afectado a millones de católicos que, sin embargo, no se han enterado del suceso.
Lo cual, como era de esperar, niegan los modernistas, salvo que se quiera admitir que, si bien ha existido un cierto cambio, su efecto no ha sido otro que el de mejorar sustancialmente a la Iglesia y devolverla a un estado más próximo al de sus orígenes. También las más Altas Jerarquías de la Iglesia proclaman con energía que, tanto en lo que respecta a las enseñanzas del Magisterio como en lo que atañe a la disciplina y vida de la Iglesia, no ha existido otra cosa que un desarrollo en la continuidad y una línea ascendente de mejora en la situación eclesial, aunque salvando siempre la esencialidad de la Institución y mantenida la inmutabilidad que, ya en el siglo V, exigía para Ella San Vicente de Lerins ante la posibilidad de cualquier cambio.
Teorías a favor y teorías en contra, acusaciones y discusiones en uno y otro sentido, opiniones contradictorias según las diversas ideologías y las diferentes tendencias…, todo un batiburrillo donde la Iglesia, que fue algún día Fuente de unidad y de santidad, se ha convertido en un campo de Agramante en el que cada uno de los diversos grupos cree tener la exclusiva de la Verdad, a falta de un factor común y de una mano firme capaz de reunir a las ovejas en un solo rebaño con un solo pastor. Jn 10:16.
La Iglesia Modernista sigue hablando con descaro de Primavera Eclesial y de la vuelta a la pureza de los orígenes, una vez desmanteladas y anuladas todas las estructuras que, a lo largo de los siglos y siempre según ella, han ido ahogando y apagando el Espíritu. A lo que añade también la necesidad de adecuarse al Mundo moderno, de adaptarse a las modernas filosofías y de ubicar los dogmas a la altura de la racionalidad humana a fin de hacerlos accesibles al hombre de hoy. En este último sentido, ni siquiera ha vacilado en cambiar la Moral cristiana, tal como fue promulgada y salida de la boca del mismo Jesucristo, por un extraño sentido de adaptación al pensamiento moderno. Sentido de adaptación que tampoco ha dudado en utilizar conceptos eminentemente cristianos —como el de misericordia— para intentar burlar la Ley divina.
La triste verdad, sin embargo, es que los hechos están ahí, duros como el sepulcro (Ca 8:6), sin que nadie pueda negarlos. Y la realidad de lo que ahora puede verse, como decía el poeta Rodrigo Caro, no es otra cosa que los campos de soledad, mustio collado que un día fueron Itálica famosa y ahora, con inmenso dolor, son el único objeto de la contemplación de Fabio. Y es que, en efecto, la Iglesia será siempre la misma, puesto que no puede perecer, pero sin duda que es diferente de la que existió hasta el Concilio Vaticano II. Por más que las nuevas generaciones no puedan imaginarla porque jamás llegaron a verla. Pero, ¿cómo es posible que alguien pueda pretender que la Iglesia de la Gran Apostasía sea más auténtica que la que durante veinte siglos luchó contra las herejías? ¿A tanto han llegado el poder de la seducción y la claudicación humana, como para que se pretenda imponer al conjunto de los fieles que piensen que es blanco lo que a la vista está que es negro, o que admitan que es negro lo que están contemplando como que es blanco?
¿Que algunos se ven forzados a vivir de la nostalgia y a sentirse abrumados entre sollozos y llanto…? ¿Y cómo podría ser de otra manera…? Esos que lloran ciertamente saben que la Iglesia está ahí, puesto que es indefectible y las Puertas del Infierno no pueden vencerla (Mt 16:18). Lo cual, siendo tan cierto, no puede ser obstáculo para que a veces sea difícil reconocerla y encontrarla. Como si, al igual que el Esposo de El Cantar, también Ella hubiera desaparecido, siquiera sea momentáneamente, de la vista de quienes forman parte de Ella y son su Cuerpo (Ca 3: 1–3):
En el lecho, entre sueños, por la noche, busqué al amado de mi alma,
busquéle y no le hallé.
Me levanté y recorrí la ciudad, las calles y las plazas,
buscando al amado de mi alma. Busquéle y no le hallé.
Encontráronme los guardias
que hacen la ronda en la ciudad:
¿Habéis visto al amado de mi alma?
Y así, igual que la esposa buscaba al Esposo por la noche, lo mismo hace el amante hijo de la Iglesia. Por la noche, ciertamente, porque todo parece indicar que se ha cernido la oscuridad sobre el mundo y ya nadie puede trabajar (Jn 9:4). Y es una búsqueda
ansiosa entre sueños porque todo en ella se asemeja a una pesadilla, mitad realidad y mitad lúgubre fantasía, de la que a toda costa se desea despertar.
Ocurren hechos en la Historia de la Salvación que generalmente pasan desapercibidos. En parte por la misma grandeza de los sucesos y en parte también por las mismas limitaciones de la naturaleza humana, que no da más de sí una vez que ha llegado a cierto punto. Sin embargo todo está previsto en el Plan de Dios, permitido y preparado por Él para el bien de los elegidos. Solamente el hombre espiritual es capaz de comprender, al menos hasta cierto punto, la mente de Dios (1 Cor 2:16), hasta llegar a conocer, conducido por el mismo Espíritu, la verdad completa y el verdadero sentido de todo lo que le rodea (Jn 16:13). Negarse a reconocer las responsabilidades de un cargo, o tratar de rechazarlas, lejos de ser una prueba de humildad o de grandeza de ánimo, más bien proporciona motivos para pensar lo contrario. Aunque el Papa Francisco parece no querer reconocerse como Pedro, el lema de San Malaquías se muestra decidido —curiosidades y misterios de la Historia— a encasquetarle el nombre para convertirlo, quieras que no, en el único Papa de la Historia que ha llevado el nombre del Príncipe de los Apóstoles.
Por el contrario, el Papa Francisco insiste en que es el Obispo de Roma. Lo cual, como todo el mundo sabe, es absolutamente cierto. Aunque de todos modos resulta extraño su empeño en resaltar tal condición de Romano, como si deseara enfatizar este segundo nombre, a fin de poner en un segundo plano al del Príncipe de los Apóstoles. Y es entonces cuando extrañamente de nuevo interviene el lema, de tal manera que alguien quizá preguntaría: Pero, ¿por qué? ¿Y con qué objeto? ¿Tal vez para llamar la atención acerca de ese énfasis, al parecer intencionado, y denunciar la existencia de alguna oculta intención? Difícil saberlo. Es lo cierto, sin embargo, que es precisamente esa divisa la que hace aparecer el nombre de Petrus, por primera y última vez en la lista de Papas que han jalonado la larga historia de la Iglesia. ¿Obispo de Roma? Ciertamente que sí, aunque también sucesor de Pedro y Papa de toda la Iglesia: Petrus Romanus, el último de los que gobernarán la Iglesia, según la relación de San Malaquías, una vez llegado el fin de los Tiempos.
Ni el lenguaje profético ni el de la Revelación son enteramente ajenos a la ironía, como puede comprobarse fácilmente acudiendo a los Libros Sapienciales del Antiguo Testamento. Cuando los hombres se empeñan en escribir la Historia con sus propios renglones torcidos, a fin de adaptarla a sus deseos, Dios se complace en utilizar tales renglones para redactarla de la forma correcta, tal como ha sido delineada por sus designios: No os engañéis: de Dios nadie se burla (Ga 6:7). La ironía de buena voluntad —como es la de nuestro caso— es un instrumento de comunicación, propio de los seres racionales, motivado ordinariamente por dos sentimientos: uno pedagógico, cuya principal intención es la de enseñar, y otro de burla, con carácter punitivo a la vez que curativo.
Pero la equiparación de algunos gestos del Papa Francisco con otros también peculiares de San Pedro no termina aquí. La semejanza de las formas de proceder del primero con algunas muy sobresalientes y conocidas del segundo —que ponen en evidencia un paralelismo de caracteres en diversos y variados puntos— sobrepasan lo imaginable. Circunstancia que puede dar pie para pensar que ha sido aprovechada por el texto profético de San Malaquías a fin de hacer hincapié, quieras que no, en la condición petrina del Papa Francisco. Dicho esto, ya podemos relatar que, según una tradición bien asentada, y una vez desatada la persecución de Nerón, San Pedro se dejó convencer de la necesidad de ocultar su presencia y de esconder el ejercicio de las facultades de su cargo como Jefe de la Iglesia. Por lo cual trató de abandonar la capital del Imperio, dando lugar con ello al entrañable episodio —¿leyenda o realidad?— del Quo vadis, Domine?
Sin embargo, según cuenta la Leyenda, la respuesta que obtuvo San Pedro en las admonitorias palabras Voy a Roma, a morir por segunda vez, fue suficiente para dejar bien claro que un Pastor del Rebaño de Jesucristo no puede privar a las ovejas que le han sido encomendadas del consuelo de su presencia personal como tal Pastor, ni mucho menos hurtarles los cuidados que está obligado a prestarles por razón de su cargo. Es indudable que el primer deber de un Pastor para con sus ovejas es el de estar dispuesto a conducirlas y a marchar delante de ellas, sin privar al Rebaño de la confianza y seguridad que solamente de él puede obtener, a través de su presencia y de sus amorosos cuidados.
Y tal parece como si la intención del Papa Francisco al tratar de difuminar el papel del Papado como Poder Monárquico y Supremo en la Iglesia, no fuera otra que la de reforzar la idea de la colegialidad en el Gobierno Eclesial. De ser así, el problema queda de todos modos intacto en la medida en que afecta a la constitución divina de la Iglesia y a la situación de los fieles, además de que no corresponde tratarlo aquí.
Sucede con los grandes hombres algo tan obvio como fácil de olvidar: que no por ser grandes dejan de ser hombres. De ahí que, por lo general, ofrezcan el aspecto de ser un conglomerado de virtudes y defectos, en el que predominan unos u otros según la talla del personaje y el momento histórico en que se desenvuelve su vida. En este sentido, no hay sino reconocer que San Pedro es uno de los humanos más singulares que han pasado a la Historia: contiene en su haber el suficiente bagaje de actos generosos y heroicos, junto a otros que denotan cobardías y hasta lamentables traiciones. Afortunadamente, lo que verdaderamente importa aquí es la respectiva dosificación de acciones buenas o malas y, sobre todo, el momento preciso de la vida en que son realizadas, que es lo que califica al gran hombre como genial o como villano según el antes o el después en que sus obras son llevadas a cabo. Respecto a quienes los contemplan y tratan de imitarlos, la clave consiste en saber copiar sus virtudes y hacer caso omiso de sus defectos, que es lo que sucede cuando existe nobleza de alma en los seguidores y admiradores; o por el contrario, en hacer de sus defectos norma de la propia vida, en el caso de que predomine en ellos la mezquindad.
En este sentido, un hecho sucedido en los tiempos apostólicos, conocido como el incidente de Antioquía y que tuvo como principales actores a San Pedro y San Pablo, es altamente aleccionador. Lo cuenta el mismo Apóstol de los Gentiles en su Carta a los Gálatas: Pero cuando vino Cefas a Antioquía, cara a cara le opuse resistencia, porque merecía reprensión. Porque antes de que llegasen algunos de los que estaban con Santiago, comía con los gentiles; pero en cuanto llegaron ellos, comenzó a retraerse y a apartarse por miedo a los circuncisos. También los demás judíos le siguieron en el disimulo, de manera que incluso arrastraron a Bernabé al disimulo. Pero, en cuanto vi que no andaban rectamente según la verdad del Evangelio, le dije a Cefas delante de todos: “Si tú, que eres judío, vives como un gentil y no como un judío, ¿cómo es que les obligas a los gentiles a judaizarse?” (Ga 2: 11–14).
De donde se desprende que San Pedro no tuvo reparos en confraternizar con unos o con otros según las conveniencias del momento, aparentando preferencias con los judaizantes en lugar de proclamar claramente la absoluta prioridad de la fe en Jesucristo. Con lo cual, al menos en cierto modo, faltó a la fidelidad debida a los cristianos provenientes de la gentilidad.
El caso del Papa Francisco, aun manteniéndose en la misma línea, va sin embargo mucho más allá, puesto que ya no se trata ahora de una mera apariencia de preferencias, sino de una sincera y abierta simpatía hacia los judíos y musulmanes a quienes gustosamente llama hermanos. Aunque tal sentimiento vaya acompañado, por inexplicable paradoja, de una extraña repulsa hacia los católicos que se empeñan en ser fieles a la Tradición de la Iglesia. Durante muchos siglos, los incesantes embates del Enemigo contra la Iglesia acabaron estrellándose contra la Roca sobre la cual está edificada. Las herejías fueron fácilmente extirpadas, y en cuanto a los cismas terminaron siempre por quedar claramente delimitados, calificados y contenidos de tal forma que todo el mundo sabía a lo que atenerse.
Al menos así sucedió hasta mediados del siglo XX, coincidiendo aproximadamente con la muerte de Pío XII.
Pero Juan XXIII, nada más ser nombrado Papa, ordenó abrir las ventanas del Vaticano. Con lo cual, además de dejar a sus Predecesores (hasta ahora habían sido de feliz memoria) en una situación no demasiado brillante, obtuvo un resultado parecido a lo que se cuenta sobre la historia de la caja de Pandora. Si fue aire fresco, o fue tal vez otra cosa lo que entró a través de las ventanas, nadie sabría decirlo con exactitud. Aunque pocos años después fue precisamente otro Papa —Pablo VI, de quien es de suponer que tendría razones para saber de lo que hablaba— quien dijo que lo penetrado a través de ellas no fue otra cosa que el humo de Satanás. Lo que no tiene nada de extraño si se piensa que, después de todo, es lo que suele suceder cuando se hacen funcionar los sistemas de ventilación en medio de una atmósfera y de un ambiente sobrecargados de miasmas; o cuando se abren las ventanas sin cerciorarse primero de la clase de vientos que soplan en el exterior, que hasta podrían ser huracanados.